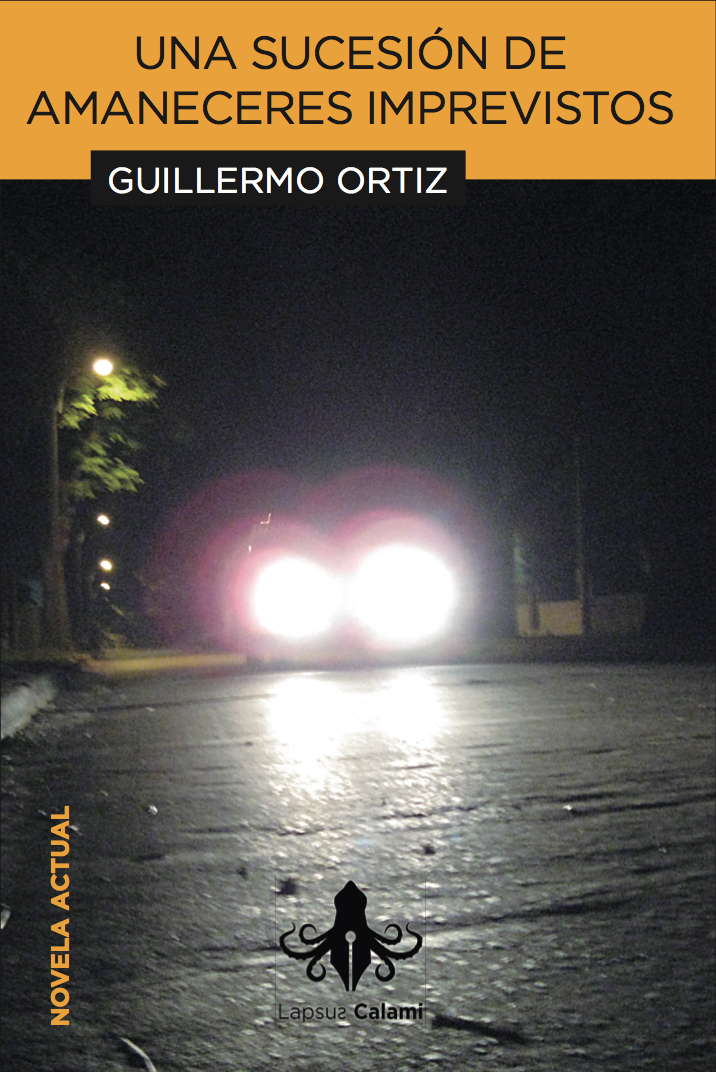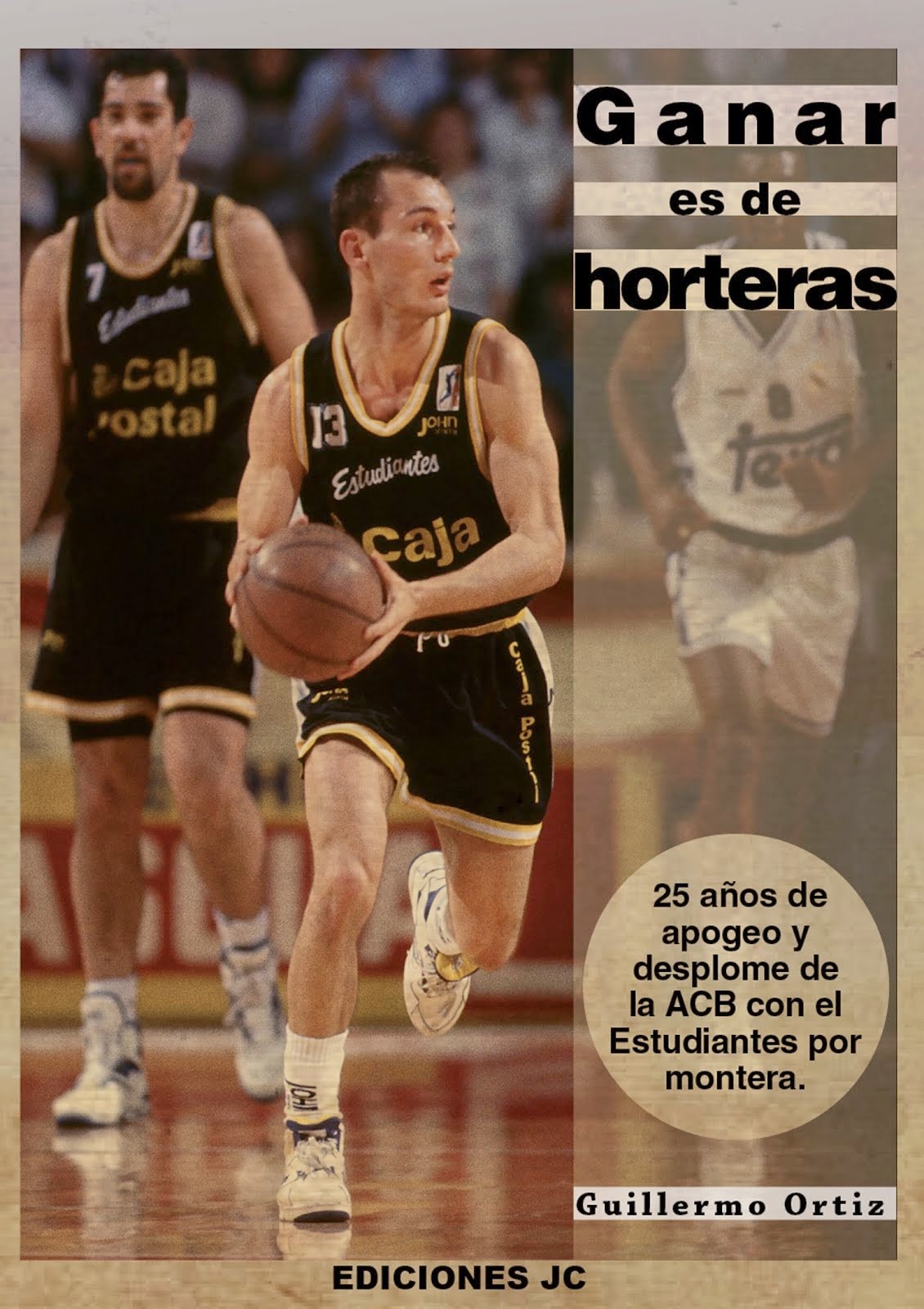Y de repente al Barcelona le tocó ser el Real Madrid, es decir, ganar a la heroica, pedir el apoyo de la grada, convertir el partido en un intercambio salvaje de golpes, buscar la verticalidad en cada jugada… El encuentro acababa de ponerse 1-1 y la sensación de urgencia estaba muy por encima de la verdadera importancia de los tres puntos. Daba la sensación de que aquello era una final o una eliminatoria de Champions. El empate aún dejaba a los de Guardiola con tres puntos de ventaja sobre el Madrid pero, tras dos partidos consecutivos sin ganar, estaba claro que lo que estaba en juego era más simbólico que real: no mostrar más debilidades.
Y en la urgencia aparecieron dos genios: Iniesta y Messi. Sin ellos dos, el Barcelona jamás habría ganado un partido que, por otro lado, tampoco mereció empatar ni de lejos. Iniesta estuvo sublime: atento en el corte, omnipresente en el toque, repartiendo controles y regates espectaculares. Sus 30 últimos minutos fueron los mejores de la temporada con diferencia y posiblemente los mejores de cualquier jugador en lo que llevamos
de liga, aun así. no habrían servido de nada de no aparecer Messi.
El argentino estuvo perdido en la primera parte. No solo perdido: enfadado, ansioso, con un lenguaje corporal parecido al de Londres; apático, no le salía nada. Todo cambió con el empate del Athletic. En ese momento pidió la pelota y solo tuvo un objetivo: la portería contraria. Ni paredes ni toques insustanciales. Hacia adelante, siempre. Si aquello era una batalla, él iba a hacer de mariscal.
Así que lo que había sido un partido más bien trabado y soso en la primera parte –el Athletic puso descaradamente el autobús, el Barcelona volvió a atascarse por el centro a pesar de la autopista enorme que tenía Alves por la derecha- se convirtió en un partidazo impresionante, en el que un equipo luchaba con todo por marcar y el otro luchaba con todo y más porque no le marcaran.
En esa sensación de caos tuvo mucho que ver también el árbitro. Estuvo sencillamente desastroso: el 1-0 del Barça puede venir precedido perfectamente de un fuera de juego de Alves, pero es que después se come hasta tres penaltis en el área del Athletic y una posible mano de Keita en el del Barcelona. Algunas jugadas son muy dudosas y ya hemos dicho mil veces que arbitrar es muy complicado, pero el penalti de Javi Martínez a Messi fue tan escandaloso que terminó de dar esa sensación de “todo vale” que ya impregnaba el encuentro.
Pero los partidos no se pierden ni se ganan por los árbitros: si hubiera empatado el Barcelona, a buen seguro hablaríamos de “antivillaratos” y cosas similares, repeticiones obsesivas, líneas perpendiculares, diagonales… El circo habitual. No olvidemos una cosa: si el Barcelona ganó fue porque tuvo una fe que no siempre tiene y se encontró con dos jugadores sobresalientes. La renuncia absoluta del Athletic a siquiera intentar una contra también le ayudó a mitigar el miedo y la ansiedad. Todo, razones futbolísticas, a las que hay que añadir la incapacidad del equipo vasco de defender a Alves, desde el minuto 1 al 90 entrando solo por el costado, con mayor o menor acierto.
De haber empatado, cargarlo todo sobre el árbitro hubiera sido una gran injusticia. Si el Athletic de Bilbao llegó a empatar el partido y dar la sensación de algo más fue porque el Barcelona siguió atascado por el medio, descolocado, con serios problemas en la salida del balón, sin banda izquierda por la nueva posición de Villa, que sin duda beneficia al asturiano pero perjudica al equipo, y con un empeño en la floritura que no estaba a la altura de la tensión del partido. Súmenle el desastroso partido de Piqué, que ha elegido el peor momento personal para ponerse fuera de forma.
Al final, Messi puso el 2-1 y los tres puntos. Tuvo algo de justicia poética. Del Athletic podemos elogiar su resistencia numantina, pero quizá se podía esperar algo más que un 20% de posesión y todos metidos en el área. En la última media hora el Barcelona tuvo una oportunidad cada dos-tres minutos. Fiarlo a que las fallen todas no es una cuestión de táctica sino de fe.