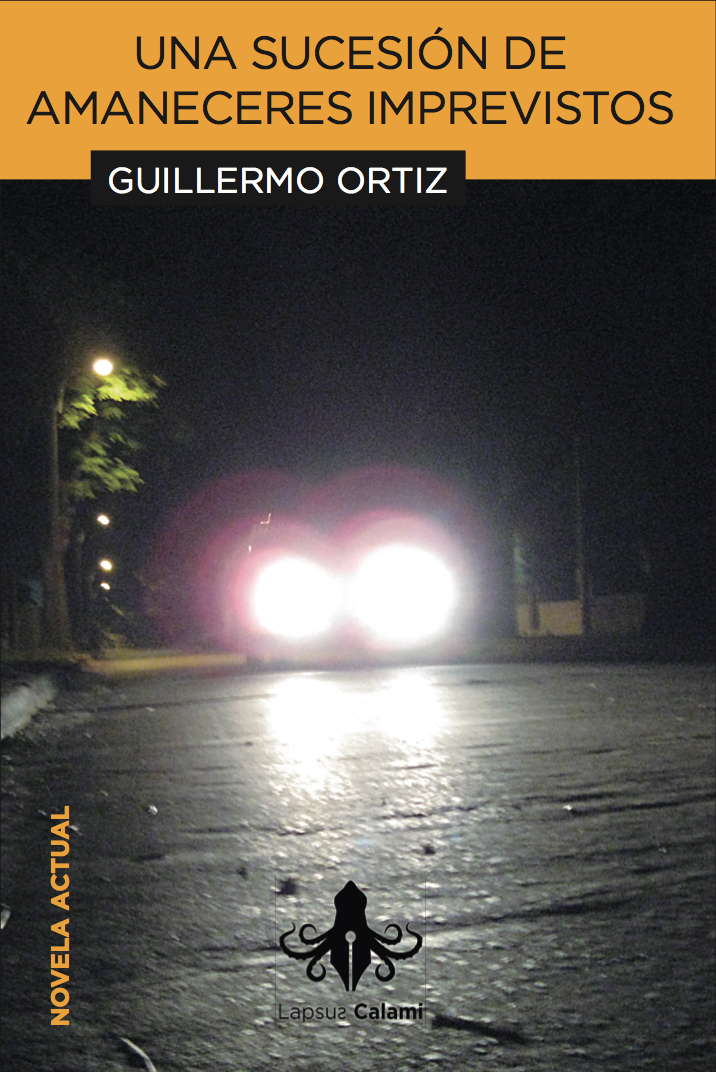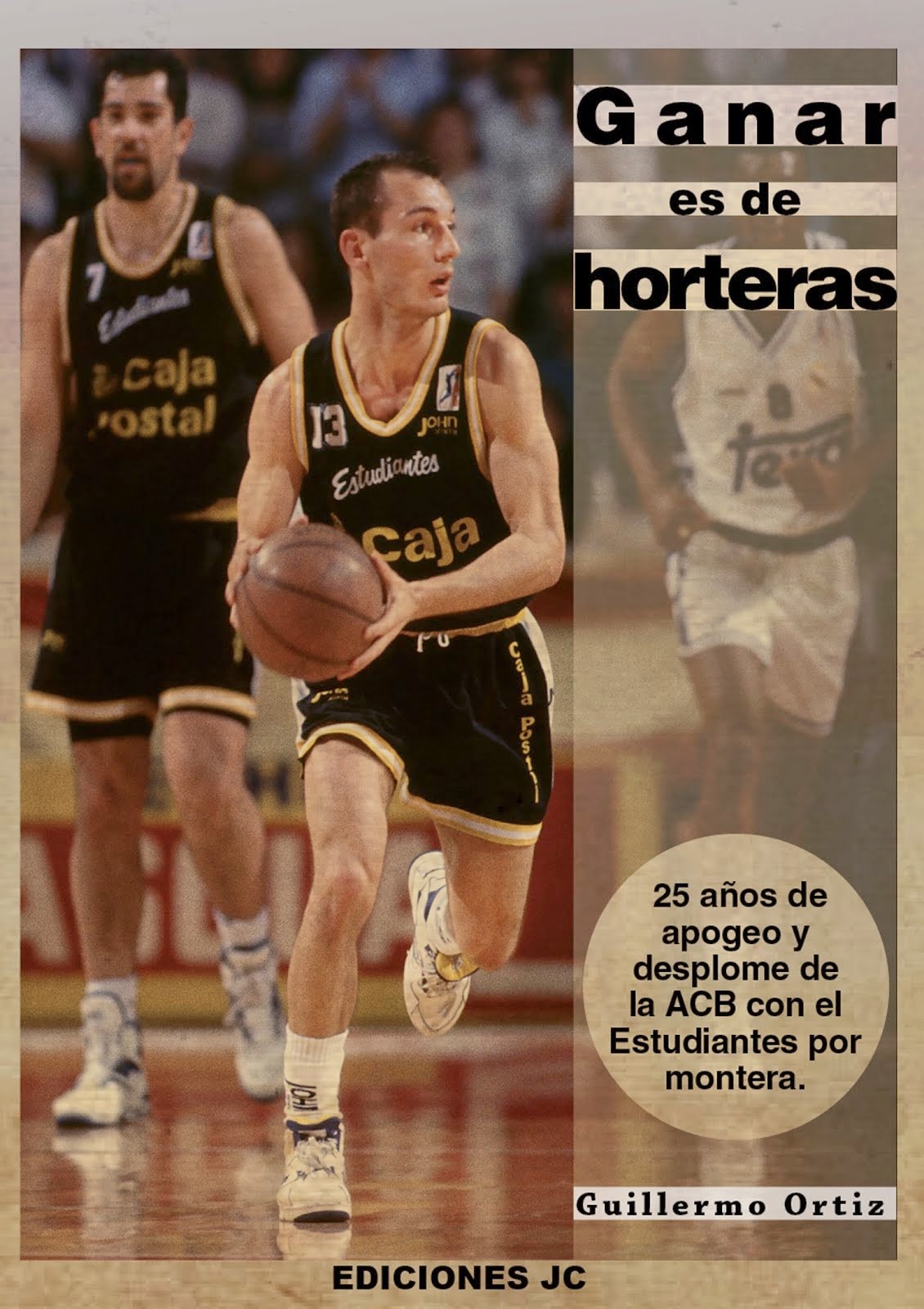Nunca tuve miedo a volar hasta que empezaron las bromas. Determinadas bromas pueden acabar con todo, tengan mucho cuidado. A. y yo volábamos de vuelta a Madrid desde el aeropuerto de Heathrow. De vez en cuando, el avión se tambaleaba entre las nubes sin demasiado estrépito, el justo para fantasear con una tragedia aérea, un mensaje desesperado de la tripulación en lengua inglesa, una sentencia que la mitad del pasaje no pudiera entender.
En la pantalla se veía un avión diminuto atravesar el océano y luego el continente. Tenía un punto de juego de niños: el avión ahí, tan indefenso, tan frágil. Entonces fue cuando la broma dejó de tener gracia y empezó el vértigo, la constancia de que los peligros están ahí también para nosotros y no solo como decorado y que la muerte, como dijo Borges, no es algo que le suceda solo a Aristóteles.
Desde aquel momento mi relación con los aviones ha sido de un respeto que se confunde con el temor. Recuerdo volar rumbo a Toulouse, con los Pirineos justo debajo de nosotros, "La historia universal de la infamia" en mi regazo, incapaz de concentrarme en la lectura, sudando, agitado... Recuerdo especialmente un vuelo desde Almería a Madrid, hace solo dos años, una sucesión de ataques de ansiedad y angustia en los que cualquier breve oscilación me tensaba hasta las lágrimas mientras me agarraba a la mano de la Chica Diplomática, poco acostumbrada a verme tan frágil, tan indefenso.
Siempre he tenido a mi fragilidad como uno de mis encantos. No todo el mundo lo ha visto de la misma manera.
Esto nos lleva al penúltimo vuelo. El último, de Nueva York a Madrid, fue uno de esos viajes de madrugada que quedan entre penumbras: sabes que duró un cierto tiempo y que la ciudad a la que llegaste no era la ciudad de la que saliste, pero todo lo de en medio aparece borroso, imposible, un zumbido constante en los oídos y mantas rodeando a gente dormida. Revistas de la NBA y ataques de vértigo en la zona de pasaportes.
Los recuerdos de aquel penúltimo vuelo son, como siempre, recuerdos de una chica. Yo me sentaba junto a la ventanilla y ella en el pasillo. Nuestra convivencia fue ejemplar. Si tenía más de 20 años no lo aparentaba y yo, muy serio, pasaba de la "Rolling Stone" en la que se glorificaba a Vetusta Morla a mi libro de Carson McCullers, regalo de Navidad. La culpa, como siempre, fue de los demás. El infierno son los otros. Una enorme señora rubia, el estereotipo de la americana torpe y sonriente, se interpuso entre la chica y la televisión. No sé qué película echaban pero sé que la chica estaba desolada. Aburrida, más bien.
"Llevo dos días viajando", me explicó en un inglés cerrado. Yo pensé que era hindú pero en realidad era sudafricana. Pronunciaba "Coetzee" de una manera graciosísima. Tan graciosa que sin duda tenía que ser la correcta. La chica viajaba por el mundo con la arrogancia de los ricos: venía de París, había pasado -cómo no- por Barcelona y de Madrid solo conocía el aeropuerto. "Lo de fuera es más bonito", le dije yo, que en inglés me vuelvo aún más cínico e irónico. Ella sonrió. Por un momento me sentí un encantador de serpientes. "La gente es muy maleducada", le dije, lo suficientemente alto como para que la señora de Kansas se diera por aludida pero no fue el caso.
No recuerdo de qué hablamos pero sé que hablamos lo suficiente como para que el Océano Atlántico pasara sin demasiadas taquicardias. Era una chica tranquila. No sé si he comentado ya que adoro a las chicas tranquilas, supongo que sí. Bajamos a la vez y nuestros visados nos separaron. Pensé que igual sería buena idea vernos en la recogida de equipaje y planear juntos un fin de semana romántico en Manhattan. No fue el caso. La chica desapareció sin más y yo empecé a recorrer pasillos del JFK esperando a la Chica Blackberry, rumbo a una sucesión de estaciones grises, aguadas, una hamburguesa enorme y un sofá que haría de cama justo encima de las vías del metro en Brooklyn.
Disfrutando de lo que sería mi vida a partir de ese momento: no ya la vida de un cobarde, sino la vida de un bohemio.
El 17% de los fondos europeos han sido transferidos a Llados Fitness
-
Esta mañana, la prensa ha podido saber que Pedro Sánchez es uno de los
nuevos alumnos de Amadeo Lladós, más conocido como Llados Fitness y, según
ha inform...
Hace 11 horas