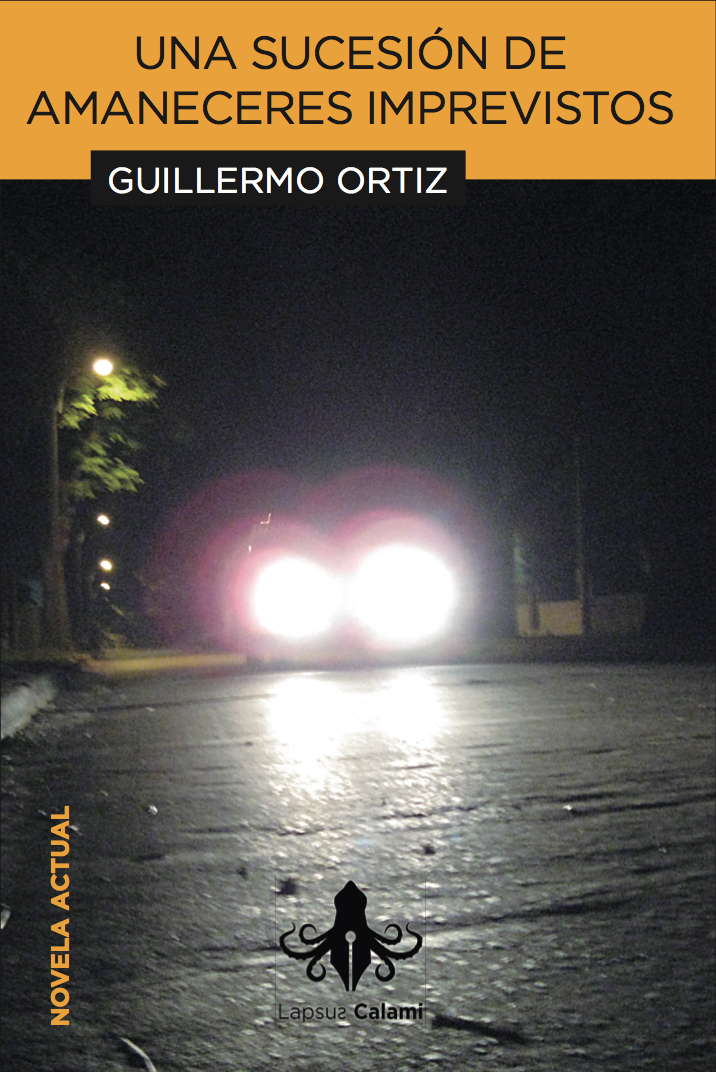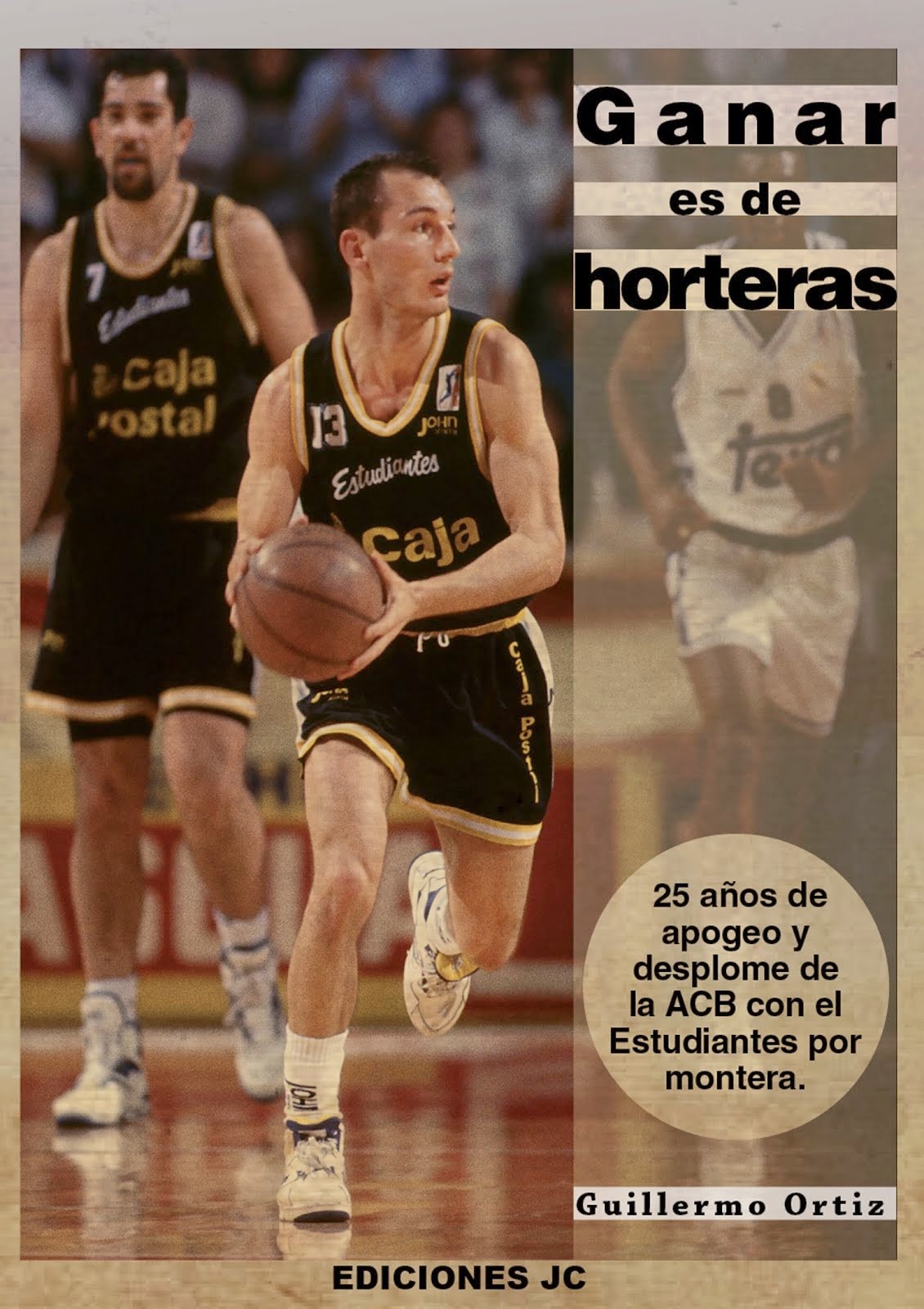Hace once años empecé a trabajar para una importante cadena hotelera como teleoperador encargado de reservas. Eran los tiempos en los que la gente desconfiaba de Internet y cuando digo "la gente" no me refiero solo a los clientes sino a los propios gerentes de la empresa, que solo se decidieron a potenciar su página web a lo largo de aquel año 2002. El papel de la central de reservas, por lo tanto, era todavía muy importante, y procuraban tener a gente preparada: el anuncio exigía ni más ni menos que una licenciatura y dos idiomas aparte del español. Para coger un teléfono, reconocerán que no está nada mal.
El caso es que ahí conocí a una chica que acabaría siendo mi novia durante unos meses. Los dos teníamos 25 años por entonces y habíamos vivido una vida de niños prodigio. Quizá por eso estábamos ahí, con nuestra carrera de letras, nuestro medio doctorado, nuestros tres idiomas y un sueldo que no llegaba a los 1000 euros ni contando los fines de semana que nos obligaban a trabajar. Su enfoque era distinto al mío aunque por supuesto la entendía perfectamente, algo parecido a "tengo 25 años, este trabajo es una mierda, me explotan... y no voy a esforzarme lo más mínimo en esta historia". El mío era obsesivo, como todo lo que hago: doblar el número de reservas, ganar todos los incentivos, proponer ideas para mejorar el trabajo, la central, la empresa...
A ella la echaron y yo me fui un mes después entre otras cosas porque no me gustó un pelo cómo la echaron, pero esa es otra historia. A lo que iba era a la necesidad de hacer que tu mierda al menos sea digna, la necesidad de pensar que no eres una ruina, que no has fracasado, que puedes ser buenísimo haciendo reservas de hotel como lo puedes ser minutando cadenas digitales de madrugada y nadie, absolutamente nadie, le va a poner una pega a tu trabajo. No porque se lo merezcan ellos, los jefes, que no se lo merecen, por supuesto, sino porque te lo mereces tú. Porque les estás haciendo el juego, claro que sí, pero al menos te vuelves a casa, te miras al espejo y dices: "Lo di todo, valgo para esto, no me tengo que rendir, no soy escoria, no soy intercambiable".
Claro está, eso es mentira: eres intercambiable. Al menos a sus ojos. Veinteañeros van, veinteañeros vienen, como en la Rianxeira, pero queda algo parecido al orgullo que no sé explicar y que me lleva directamente a "Yo, precario", el libro de Javier López-Menacho en el que el autor relata las peripecias por las que tuvo que pasar diez años después de que me tocara a mí en el mundo de los intercambiables, de los trabajos basura, de la dignidad que te tienes que buscar tú mismo en cualquier esquina. En López-Menacho reconozco al mismo tío que en vez de echarse a llorar, en vez de gimotear sobre lo mal que le va la vida, le echa valor y tira para adelante, hace de su disfraz de mascota en un centro comercial un motivo de orgullo... pero no olvida nunca dónde está y no se convierte en un ultracuerpo. Y siente. Y odia.
A mí, la gente orgullosa me gusta. La gente llorona, no tanto. El autor-personaje en ningún momento se engaña: su trabajo es una mierda, pero quiere sacarle brillo y eso es a la vez tierno y desolador. Quiere ser la mejor chocolatina, quiere ser el mejor encuestador y curiosamente se viene abajo cuando llega lo más fácil para él: animar partidos de fútbol para un patrocinador que echa los partidos de España en cines. Partidos de España en la Cataluña profunda. Un hermoso grupo de inadaptados. Da algo de pena ver cómo la energía, una energía algo absurda, inexplicable, del primer trabajo precario acaba en algo parecido a la apatía o a la tristeza, megáfono en mano, narrando los goles de la final de la Eurocopa con una frialdad de Santiago Segurola, pero supongo que es el sentido del libro: el entusiasmo, la necesidad del entusiasmo que decía antes, de demostrarte que vales para algo y que no vas a dejar que te convenzan de lo contrario, agota.
Eso es lo perverso de la precariedad. Eso es lo horroroso del trabajo basura, más allá de los alquileres y las comidas de McDonald´s: la ausencia de dignidad. El autor-personaje no es un revolucionario -y si lo es, no lo es en el libro- y no es un vago maleante, solo es alguien que quiere ganarse la vida. Alguien que se ha preparado durante 30 años para poder ganarse la vida y tiene que competir con adolescentes para ser el dulce de leche de la siguiente promoción de una marca de chocolate. La cosa ha llegado hasta ahí y obviamente no es algo nuevo, pero es preocupante. La deshumanización absoluta del mercado de trabajo, esa es la verdadera precariedad. Y ahí, el trabajador está solo. Y triste. Y puede hacer dos cosas: regodearse en su basura o echarle narices y seguir hacia adelante. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto es rendirse, conceder al "sistema" el triunfo de aceptar que es uno más. Nadie es uno más, salvo el que acepta serlo.
"Ser uno más". En el fondo, y ahora que lo pienso, la precariedad probablemente sea eso.